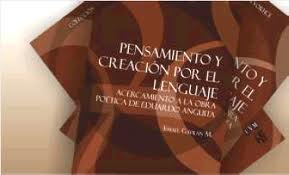En esta oportunidad, subo al blog la generosa reseña que Diego Alfaro escribió el año pasado sobre mi libro acerca de Eduardo Anguita. Esta reseña se publicó originalmente en La Cabina Invisible y luego en Letras.s5.com
Tránsito al fin
Acerca de Pensamiento y creación por el lenguaje: acercamiento a la obra poética de Eduardo Anguita de Ismael Gavilán M.
Por Diego Alfaro Palma
Todos llegaremos con atraso a nuestras tumbas
Robert Desnos
Robert Desnos
Probablemente el miedo más grande sea que el cuerpo de Eduardo Anguita no yazga en su nicho y que el poeta haya logrado la invisibilidad que buscaba en sus versos. De lo contrario, se lo vería vagabundear por el Parque Forestal o en una velada imitando a Chaplin. Si fuera así, su figura habría logrado una suerte mayor que su poesía, aún expectante en el intento de sorprender a un nuevo lector. Lo cierto es que esa justicia ha tardado lo suficiente para que un buen estudio sobre su obra haya aparecido recientemente. Largo tiempo para un merecido poeta, Pensamiento y creación por el lenguaje. Acercamiento a la obra poética de Eduardo Anguita del ensayista y poeta Ismael Gavilán puede coronarse ya como una rareza, ya como un punto de partida para la definición y revalorización del autor de “Venus en el pudridero”.
La obra de Gavilán deja desde su partida una sensación inquietante. ¿Cómo tantas décadas para que un estudio sobre Anguita logre forma? ¿Que no es Anguita uno de los poetas cardinales de la poesía chilena y latinoamericana? Lo mismo se podría decir de tantos otros cuya bibliografía no se suple con la mera republicación (aunque importante) y que necesita más que un mero paseo: una reflexión crítica en profundidad. Este libro se inicia con aquel cuestionamiento, el cual es resuelto con inteligencia. El ensayista es consciente de que es un deber derribar ciertos prejuicios que han relegado al poeta a un intervalo, más que a “un caso”, como éste se refería a Rimbaud: un ser “metafísicamente extremo”. Quizás he ahí el pecado de Anguita, el de llevar a la poesía más allá del espacio, encallando en el tiempo, el ser y en la palabra, luego del momento exacto en que explotaron los volcanes y las voces telúricas fundantes de la modernidad latinoamericana. Anguita, el pecador, aún está delante de nosotros, siendo quizás el más vanguardista y uno de los poetas más complejos y no por ello menos estimulantes.
Gavilán da a entender que más allá de la generación o los conflictos en los que el poeta estuvo imbuido (digamos David o la famosa antología que excluyó ala Mistral ) el punto de quiebre, y jamás resuelto por sus contemporáneos, es la bifurcación de Anguita con su maestro Vicente Huidobro. En cierta manera, lo que el ensayista pretende es independizar a Anguita de esa figura totémica, la que no dejó de homenajear y criticar con dureza. En sí, la táctica de Gavilán se vale de tres movimientos: el primero, adentrarse en el concepto de Tésera de Harold Bloom; segundo, ahondar en la definición de creación a partir de la lectura de George Steiner, el ensayo sobre los pintores cubistas de Apollinaire y los textos de y sobre Huidobro y el creacionismo; por último, abrirse paso en la poesía y en la poética de Eduardo Anguita. Así, y con un precario armazón de reseñas (los pocos materiales de los que se vale el autor, ya que no hay otros), Pensamiento y creación por el lenguaje logra guiarnos hacia una lectura a fondo de “Definición y Pérdida de la Persona ”.
Gavilán da a entender que más allá de la generación o los conflictos en los que el poeta estuvo imbuido (digamos David o la famosa antología que excluyó a
De acuerdo al primer paso, “desmarcarse” sería el verbo; ser una antítesis a su precursor, el motor de una escritura en maduración: “En el sentido del eslabón que completa, la tésera representa el intento de cualquier poeta posterior para persuadirse a sí mismo (y a nosotros) de que el mundo del precursor estaría desgastado si no fuera redimido por el efebo y convertido en un Mundo nuevamente llenado y ampliado” (1). Para Huidrobro la técnica ofrece un contrapunto al concepto de creación tradicional y de raigambre teológica, la posibilidad de “la invención de un mundo nuevo a través de la palabra”, o como dice más adelante Gavilán:
De ahí el poeta que inventa un mundo nuevo, no sólo lo hace por mero esteticismo o narcisismo patológico; sino porque en él se articula una fe sobreviviente del naufragio indistinto del lenguaje corroído, de la palabrería sin sentido que dispone a su merced del escenario de la Modernidad al haberse olvidado todo pacto entre lenguaje y divinidad. Por ello es posible apreciar que el poema de Huidobro añade “y cuida tu palabra”, pues se hace clara la injerencia de responsabilidad ética que le atañe al poeta como custodio de ese nuevo mundo que debe inventar para ponerlo como contraimagen al maltrecho mundo del que proviene” (2).
En cambio, para Anguita, existe un conflicto evidente en la postura adánica de Huidobro, tanto como creyente como poeta. Esto es evidente en el momento en que Anguita sitúa en paralelo dos formas de conocimiento que él alienta: la ciencia y el arte. Agregando a este última las manifestaciones religiosas y los mitos, ya por un evidenciado límite del conocimiento científico -hecho comprobado históricamente-, ya por el eterno pavor y asombro que mueven al hombre a nombrar. Asimismo, Gavilán cita pertinentemente aquella afirmación demoledora de Anguita: “Es que Huidobro no ama al mundo como es: primero lo limpió con sus sentidos de niño; luego, al propio mundo creado por él en su poesía, NO le insufló amor”. A ello él ofrecía una proyección hacia la vida y “la personal asunción del concepto de creación bajo el alero de presupuestos metafísicos de primer orden”. Igualmente, el contemplar el ejercicio poético como una acción lejana a la del vidente y cercana a la del funcionario (ocupando las palabras de Rimbaud), una posición centrada, por un lado, en la inmersión en la vida y en el lenguaje, en la elaboración de una poesía al servicio de preceptos como la Verdad , la Bondad y el Amor, subalterna al Verbo, sospechosa de los laboratorios.
La pregunta acostumbrada sería: ¿estas líneas, no acotarían en demasía la poética del autor? ¿No sería una reducción del pensamiento de Anguita? Probablemente, no obstante ya el acercamiento a sus percepciones, el abrir una senda dentro de ella, para llegar a su centro, es una tarea que el mismo ensayista deja abierta, en espera de una continuación. En efecto, las relaciones que se podrían establecer con la poesía de T.S. Eliot y Paul Claudel quedan lanzadas en la mesa ofreciendo una ventana al lector riguroso, otro punto de partida, dejando en claro que el autor de “La visita” es inabarcable en un estudio preliminar o en una apuesta que contemple la totalidad de su pensamiento. Parte y partida importante, el trabajo de Gavilán reconoce sus limitaciones y potencias, cosa que en este terruño es de agradecer.
La pregunta acostumbrada sería: ¿estas líneas, no acotarían en demasía la poética del autor? ¿No sería una reducción del pensamiento de Anguita? Probablemente, no obstante ya el acercamiento a sus percepciones, el abrir una senda dentro de ella, para llegar a su centro, es una tarea que el mismo ensayista deja abierta, en espera de una continuación. En efecto, las relaciones que se podrían establecer con la poesía de T.S. Eliot y Paul Claudel quedan lanzadas en la mesa ofreciendo una ventana al lector riguroso, otro punto de partida, dejando en claro que el autor de “La visita” es inabarcable en un estudio preliminar o en una apuesta que contemple la totalidad de su pensamiento. Parte y partida importante, el trabajo de Gavilán reconoce sus limitaciones y potencias, cosa que en este terruño es de agradecer.
Por otro lado, así como el poeta afirmaba que el peso de la obra de Pablo de Rokha no había sido aquilatada en nuestro país, hecho que también detectó en las de Emar, Serrano, Carlos de Rokha y tantos otros que aún quedan tras bambalinas, la “problemática Anguita” y su situación dentro del canon es un punto de inflexión en el cuestionamiento sobre la valoración de los elementos constitutivos de nuestra cultura. Y siento que la propuesta anguiteana –como lo detecta este libro- está provista de un impulso que supera el asentamiento teórico que se la ha dado, aquella que la ha limitado a estar situada en el cuestionamiento de los estatutos del lenguaje o del tiempo, dejándolos como simples categorías lejanas del contexto de su poética. Todo ello y tantas otras temáticas extraíbles de sus versos y prosas, estaría conducida, creo, por el sentido de la “redención” humana, de sobrepasar o al menos aguardar confirmando una esperanza en un periodo de “epílogo”, ahuyentando la ausencia de lo sagrado que ha dejado la razón. En otras palabras, la poética de Anguita pone su confianza en la palabra y en el instante como una puerta hacia la irrupción de lo sacro en la cotidianidad, en un contexto que George Steiner nombró de “Sábado Santo”, entre el sacrificio y la venida de lo utópico, donde “es de presumir, la estética carecerá de toda lógica o necesidad”. El poeta en esa condición no se comporta como pararrayos, sino como quien prepara una fiesta y aguarda -con las cortinas abiertas- la llegada de los invitados: “¡Qué pena! ¿Qué podemos esperar? ¿Qué espera usted? Yo espero”.
NOTAS
(1) Gavilán, Ismael Pensamiento y creación por el lenguaje, Ediciones Escaparate, Concepción, 2010. Pág. 61.
(2) Ibídem. Pág. 82.